En una entrada del pasado año ilustré la dificultad de encontrar una manera adecuada de agregar las preferencias de los votantes cuando hay más de dos alternativas como, por ejemplo, la independencia, autonomía o estado federal para Cataluña. Para muchas distribuciones de preferencias semejantes a las que dan las encuestas y elecciones, diferentes métodos de votación puede dar distintos resultados, sin poder decir que un método es el válido, puesto que todos serán incoherentes para alguna distribución de las preferencias de los individuos (son consecuencias del Teorema de Imposibilidad de Arrow). No solo eso, sino que el conocer las preferencias de los votantes es también, en general, imposible, dados los incentivos a responder estratégicamente. A veces puede exagerarse la preferencia por una de las alternativas si con eso se consigue con más probabilidad algo distinto de lo preguntado, como una mejor financiación, o se vota por la alternativa que no es la más preferida para evitar que salga la menos preferida (este es el Teorema de Gibbard-Satterthwaite). Estos dos problemas de imposibilidad se disipan, sin embargo, cuando las alternativas son dos, por ejemplo, votar sí o no en un referéndum. En estos casos no hay incentivos a no votar lo más deseado y el mecanismo mayoritario permite agregar las preferencias manteniendo la coherencia para cualesquiera preferencias que presenten los votantes (Teorema de May). Por supuesto, en la realidad las cosas no estarán tan claras, puesto que habrá que cumplir con ciertos requisitos legales que pueden alterar la claridad de estos resultados teóricos.
Así las cosas, cabe preguntarse si los mecanismos de decisión reales tienen en cuenta estos problemas de agregación de preferencias y hacen lo posible por subsanarlos. En esta entrada pondré tres ejemplos de cómo las leyes y los tribunales tratan el tema. Se trata de la realización de referéndums de independencia en el Reino Unido, Canadá y España.
El Reino Unido
Como es sabido, el Reino Unido no tiene un documento escrito que se llame Constitución. Tiene, en cambio, leyes, usos y jurisprudencias de rango constitucional. Por ejemplo, se entiende que Escocia es una nación soberana dentro del Reino Unido. Cuando los escoceses, a través de sus representantes, demandaron un parlamento para Escocia, Margaret Thatcher pudo decir que Escocia no tiene un derecho unilateral para reclamar un grado mayor de autonomía, pero sí puede decidir abandonar el Reino Unido (página 624 de este libro). Otros gobernantes británicos se expresaron en términos parecidos. Es decir, mientras sea parte del Reino Unido cualquier acuerdo debe ser negociado. Cuando las autoridades escocesas pidieron un referéndum sobre la independencia, en 2012 se firmó el Acuerdo de Edimburgo que lo hacían posible. Nadie disputó su legalidad.
Es importante señalar que el referéndum no podía ser usado nada más que para decidir sobre la independencia. Es un SÍ o un NO. El SÍ significa independencia y el NO, seguir en el Reino Unido, por lo que el referéndum satisface las propiedades arriba indicadas. Es cierto que el SÍ genera incertidumbres (¿cómo se repartirán los activos y pasivos que ahora son comunes?), pero esa incertidumbre entrará en los cálculos de cada cual y no alterará las propiedades del referéndum (agregación coherente de preferencias y ausencia de voto estratégico). Eso no impide que eliminar la incertidumbre en la medida de lo posible sea deseable.
Canadá
En este país la Constitución es también un conjunto de leyes y costumbres, como en el Reino Unido. Sin embargo, no había ningún entendimiento sobre el asunto de la soberanía de las provincias. En ausencia de ninguna limitación, la provincia de Quebec convocó dos referéndums, siempre con resultado negativo. A resultas del segundo referéndum de 1995, el parlamento canadiense aprobó en 1999 la Ley de Claridad (Clarity Act), basada en las directrices marcadas por una resolución del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 (Reference Re Secession of Quebec). Es de destacar el cuidado de la ley a la hora de decir que ningún sistema legal, ni canadiense ni internacional, reconoce el derecho unilateral de secesión de una provincia canadiense, pero que, no estando definida la cuestión sobre la soberanía, este derecho debe negociarse si así se pide. Esto es posible porque en Canadá rige el principio de soberanía parlamentaria (igual que en el Reino Unido y unos pocos países más).
La ley establece lo que debe ser un proceso de decisión sobre la independencia de una provincia y, aunque no dice lo que hubiera pasado de haber ganado el SÍ en último referéndum, todo parece indicar que el parlamento hubiera tenido que definir el rumbo de las negociaciones de manera parecida a lo que ahora dice la Ley de Claridad. En particular, puesto que las condiciones sobre el derecho a la independencia deben ser negociadas con el gobierno central, se apuntan cualificaciones que no veíamos en el caso del Reino Unido y Escocia, como la posibilidad de alterar las fronteras de la provincia, el respeto a los pueblos nativos o la necesidad de una mayoría cualificada. Lo que nos interesa aquí es, sobre todo, el hincapié que se hace en la ley sobre el hecho de que un resultado positivo en el referéndum implica negociaciones para la secesión y no para ninguna otra cosa (nuevas competencias, por ejemplo), manteniendo tanto la esencia de la agregación coherente de las preferencias como la ausencia del voto estratégico.
España
España, como la mayoría de los países europeos y del mundo, tiene una constitución escrita en la que se define el tema de la soberanía. En concreto, en su artículo 1.2 se indica que la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español. Así, el Tribunal Constitucional ha podido decir que cualquier cuestión sobre el tema debe ser consultada a la población en su conjunto y no solo a una parte. Por la misma razón, tampoco puede ser el parlamento o el gobierno quien decida sobre la cuestión. El artículo 1.2 de la Constitución claramente nos coloca en el conjunto de países en los que no rige el principio de soberanía parlamentaria.
Pero lo que nos ocupa en esta entrada es si nuestras leyes o resoluciones judiciales afrontan el problema de la coherencia en la agregación de preferencias y si lo hace de una manera adecuada. Para ello podemos leer las distintas sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. En ellas se analiza la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con anterioridad al cambio de la Constitución, algo que a menudo se pone encima de la mesa. Los tribunales dirán si esto es posible o no. De momento, el Constitucional, que es el competente, ha dicho reiteradamente que no (véanse las sentencias: esta, esta, esta y esta). Independientemente de que esto pueda cambiar en el futuro, lo que me interesa aquí es si ello va en consonancia con los requisitos de coherencia y voto sincero. Además de las razones de legalidad (en las que no entro) para decidir que la reforma constitucional debe preceder al referéndum, hacer lo contrario implicarían una la falta de claridad en la decisión colectiva. En particular, un resultado positivo en el referéndum local y un resultado negativo en el nacional supondrían una contradicción y habría que decidir a cuál dar prevalencia. Si prevalece el local, implicaría un cambio constitucional fuera de los criterios establecidos para ello, por lo que esto no sería posible. Si prevalece el nacional, quedaría desvirtuado el referéndum local. Es decir, en él el SÍ no significaría necesariamente la independencia ni el inicio de negociaciones para ella. Un referéndum local que fuera solo consultivo (para tantear cómo están las cosas, por así decirlo) también está fuera de lugar según el Tribunal Constitucional. Ello también es coherente con los objetivos normativos que estamos considerando en esta entrada, ya que un SÍ en este caso tendría consecuencias todavía menos claras que en el caso anterior. En ambos tipos de referéndum se dejarían de cumplir las condiciones para una coherente agregación de las preferencias y para evitar el voto estratégico.
El lector puede discrepar conmigo en lo que dicen estas sentencias sobre la claridad del voto. Lo que he analizado es si va en la dirección de asegurar esa claridad, sea o no la intención del Tribunal Constitucional. El lector también puede preferir una legislación distinta o una imposición de las voluntades por vías no legales o unilaterales. Estos aspectos son ajenos a mi argumento.
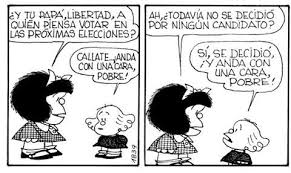



No hay comentarios:
Publicar un comentario